 |
| Machu Picchu |
La
palabra yacimiento depende de tres factores:
El
primer factor lo obtenemos de su semántica: yaci-miento=proceso o resultado de yacer. Un estatus físico que hace referencia única y exclusivamente al
objeto en sí.
El
segundo y tercer factor son el factor potencial
y el factor descubrimiento. Los
artefactos que componen un yacimiento poseen un potencial inherente, un poder
latente que se manifiesta única y exclusivamente cuando son descubiertos. Dicho
potencial es una acumulación de energía en forma de oportunidades, recursos o
información. Artefactos con poco potencial inicial (como una construcción sin
valor) aumentan su potencial al permanecer ocultos a lo largo del tiempo. Otros
tienen un potencial inicial tan grande que inmediatamente se convierten en
yacimientos. La “zona cero” de los atentados del 11-S sería un buen ejemplo de
ello.
 |
| Micenas 1874 (Yacimiento antiguo) |
 |
| Zona Cero 11-S _2001 (Yacimiento nuevo) |
Epistemología de yacimiento:
El factor descubrimiento no
depende del objeto en sí, sino de la percepción del mismo. Como ésta segunda dimensión
de la palabra yacer está vinculada a la percepción humana contamina
inevitablemente el término, evitando que
goce de una categoría universal. Por ejemplo, cuando en 1911 Hiram Bingham “descubrió”
el yacimiento de Machu Picchu encontró una familia de indígenas en lo alto de
la ciudad de piedra, acostumbrados a hacer vida ahí. Seguramente estas familias
tuviesen una concepción del yacimiento vinculada a sus recursos naturales, su
carácter de refugio, etc., radicalmente distinta a la de Bingham, estrictamente
arqueológica.
Ontología de yacimiento:
Cuando pensamos precisamente en esta necesaria connotación perceptiva de un yacimiento podemos acabar reflexionando sobre la paradoja de su existencia. Como decía Locke, podemos dudar de si un árbol que cae en el bosque produce algún ruido si nadie lo escucha, pues nos es imposible conocerlo. Podríamos pensar del mismo modo respecto de cualquier yacimiento: Un yacimiento no es hasta el momento en el que se descubre, antes de lo cual el yacimiento simplemente no existe, o por lo menos no existe como tal.
Cuando pensamos precisamente en esta necesaria connotación perceptiva de un yacimiento podemos acabar reflexionando sobre la paradoja de su existencia. Como decía Locke, podemos dudar de si un árbol que cae en el bosque produce algún ruido si nadie lo escucha, pues nos es imposible conocerlo. Podríamos pensar del mismo modo respecto de cualquier yacimiento: Un yacimiento no es hasta el momento en el que se descubre, antes de lo cual el yacimiento simplemente no existe, o por lo menos no existe como tal.
El yacimiento
se presenta como un palimpsesto, una superposición de estratos legibles que
aportan a un lugar las cualidades de una flecha que ha sido disparada, la cual contiene información sobre dónde viene
(ausencia), dónde está (presencia) y hacia dónde se dirige (inmanencia).
 |
| Palimpsesto |
Esta inercia temporal nos permite viajar hacia
el futuro y el pasado a través de la percepción. Un yacimiento arqueológico
presenta huellas del tiempo. Los objetos yacientes se aprecian de manera discontinua, alternando presencias y
ausencias. Estas ausencias pueden ser interpretadas como huellas de una
presencia anterior o futura (presencia potencial).
 |
| Proyecto para los castillos de Romeo y Julieta, Peter Eisenman |
 |
| Procesos de scaling y overlapping, Peter Eisenman |
Incluso podemos llegar a
reflexionar sobre la materialidad de estas discontinuidades, como hacía Eduardo
Chillida al afirmar que "el espacio y la materia son ambos materiales
pero con velocidades distintas. La materia es un espacio lento y el vacío una
materia rápida". Surge entonces el rechazo
de “el lugar” como un Todo lleno de presencias susceptible de ser conocido.
 |
| Baptisterio de Sta María, Eduardo Chillida |
Si
pensamos en un yacimiento en el que encontramos unas ruinas, inevitablemente
volvemos a la ineludible intervención de la percepción humana, pues, por la teoría de la Gestalt, cuya
máxima es que “el todo es mayor que la suma de las partes”, reinterpretaremos
inevitablemente la totalidad del conjunto, completando
mentalmente las discontinuidades. Esto nos lleva una vez más a cuestionar
la universalidad del concepto de yacimiento, y a vincularlo de nuevo al individuo, que lo experimenta de un modo personal.
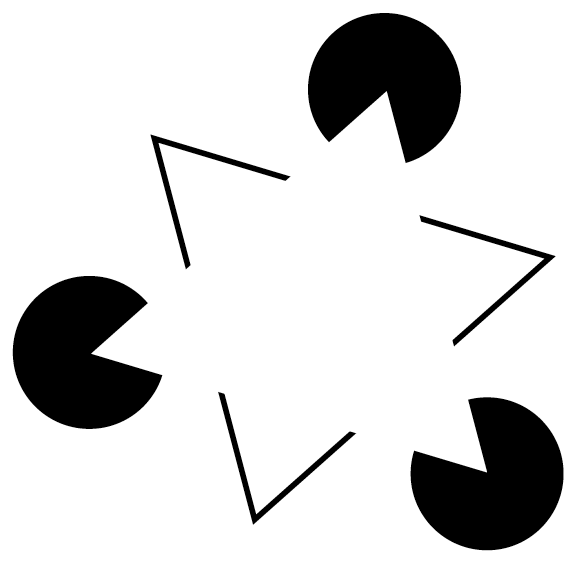 |
| apreciamos dos triaungulos, a pesar de no estar dibujados |
 |
| apreciamos un hexaedro, a pesar de no estar dibujado |
 |
| Ciudad de Vascos, Toledo. Mentalmente reconstruimos las ruinas (imagen personal). |
Incluso si desde una actitud científica queremos
crear una verdad universalmente válida para ese yacimiento no podemos descartar
igualmente su carácter conjetural. Si una civilización extraterrestre
descubriese en un futuro un yacimiento de un campo de golf en la tierra
pensarían que la actividad que allí se desarrollaba consistía en introducir las
bolas en el agua, ya que ésta estaría repleta de ellas mientras que el hoyo se
encontraría vacío.
Se
puede considerar entonces un yacimiento como un espacio que nos genera una
mirada hacia el exterior y hacia nuestro interior, es en definitiva una
extensión de nosotros mismos, del ego, a
través de la percepción, una vivencia personal del lugar que nos vincula con
otros momentos en el tiempo.
 |
| Espejo del Sol, Manuel Rivera. El efecto Moiré provocado por la superposición de mallas hace que la obra se aprecie diferente desde cada punto de vista. |
BIBLIOGRAFÍA:
-Bédard,
Jean-François. “Cities of Artificial Excavation: The Work of Peter Eisenman:
1978-1988”, Rizzoli, New York, 1994
-Ciorra, Pippo.
“Peter Eisenman: Obras y Proyectos”, Electa, 1993
-Kipnis, Jeffrey
& Leeser,Thomas. “Chora L Works: Jacques Derrida and Peter
Eisenman”, Monacelli Press, New York, 1997
-Revista
“Arquitectura” nº 359, COAM, Madrid, 1988
-Eisenman, Peter.
“Diagram Diaries”, Thames & Hudson. 1999.


No hay comentarios:
Publicar un comentario